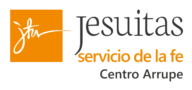Domingo de Ramos
FILIPENSES 2, 6-11
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre.
 Jesús entra a Jerusalén para celebrar la pascua judía junto a sus amigos y familiares. Ha enviado a algunos discípulos a que preparen la cena. Sabe que allí hay quienes desconfían de él y que están esperando la oportunidad para apresarlo. Sabe que su hora ha llegado. La hora de manifestar su Amor por los suyos hasta el extremo. Y eso mismo desea hacer Jesús al entrar en nuestros corazones: estar con nosotros, compartir la mesa y revelarnos su infinito Amor y Misericordia; no tiene miedo a lo que allí escondemos, a que lo rechacemos, lo entreguemos o lo abandonemos.
Jesús entra a Jerusalén para celebrar la pascua judía junto a sus amigos y familiares. Ha enviado a algunos discípulos a que preparen la cena. Sabe que allí hay quienes desconfían de él y que están esperando la oportunidad para apresarlo. Sabe que su hora ha llegado. La hora de manifestar su Amor por los suyos hasta el extremo. Y eso mismo desea hacer Jesús al entrar en nuestros corazones: estar con nosotros, compartir la mesa y revelarnos su infinito Amor y Misericordia; no tiene miedo a lo que allí escondemos, a que lo rechacemos, lo entreguemos o lo abandonemos.
A veces deseamos que Jesús entre a nuestra vida y a lo profundo de nuestro corazón, pero sin “hacer lío”: que me traiga paz, pero que no me complique la vida. Que no me altere el corazón. Que no me hable de entregas, de cruces, de pasiones; de compartir o de amar hasta el extremo. Que se siente y se quede tranquilo.
Resulta un tiempo ideal para preguntarnos ¿cómo está mi corazón frente al de Jesús? Tal vez nos encontremos con un corazón dormido que no sabe cómo rezar o acompañar a Jesús; adormecido por la rutina, por el sin sentido y el tedio. O con un corazón lleno de dudas porque tiene miedo a perder la seguridad que ha conseguido, y por eso se esconde. O con un corazón cansado y dolido, que conoce de entregas amorosas pero que necesita ser reconfortado, abrazado y alimentado por el amor de Cristo.
El Señor no entra para juzgar, molestar o castigar. Al contrario: entra a Jerusalén -y a nuestro corazón, porque está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para revelarnos Su amor; para compartir con nosotros Su vida, en medio de nuestros miedos y dudas. Para enseñarnos cómo amar a nuestra familia, a nuestros padres, a los hijos, a los amigos, a los enfermos, a los marginados y olvidados.
La entrada a Jerusalén -y a nuestros corazones, lo transforma todo: transforma nuestra mirada corta y egoísta en una mirada capaz de perdonar. Nuestras negaciones y traiciones en una invitación a volver a decir que sí. Nuestras cruces en lugares de vida.